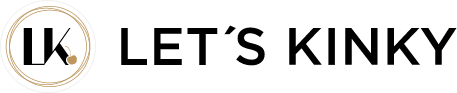Conocí a Andrés durante un verano de hace 9 años, yo tenía 22 años. Estaba de visita en casa de mi madre, en Querétaro, y ese día ella hizo una fiesta con sus compañeros de trabajo. Andrés era su jefe, un sensual programador de cabello largo y barba negro azabache que haría derretir a cualquiera. Un alma libre que viajaba por la vida en su motocicleta, enfundado en botines y chamarra de piel negra. Solo recuerdo que aquella vez pasamos horas platicando y que en algún momento terminamos besándonos deliciosamente. Se me enchina la piel al traerlo al presente en la vaguedad de mis memorias.
Pasaron algunos años y no lo volví a ver, nuestras vidas tomaron rumbos distintos y solo nos comentábamos en Facebook de vez en cuando. Yo me fui a vivir al Caribe durante todo ese tiempo y volví a Querétaro hace poco para descubrir que seguíamos atrayéndonos como abejas a la miel.
Al estar en la misma ciudad nos reencontramos y, ni tardos ni perezosos, salimos un par de veces. Me sorprendió notar que todavía me erizaba la piel y que mis sentidos se disparaban al mirarlo bajar de su motocicleta Chopper. Nos encantaba recorrer largas distancias montados en su motocicleta y pronto sucumbí ante un deseo incontrolable que para mi suerte fue mutuo.
No sé cómo sucedió pero un día me decidí y lo rapté. Me lo llevé a la cabaña secreta del bosque, una propiedad que mi familia posee pero que casi nadie visita. Me hice río tempestuoso cuando Andrés me besó al subir a su moto ese día, todos mis poros comenzaron a destilar un sutil brillito a causa del sudor cargado de feromonas que lo invitaban a acercarse más y más.
Al atardecer, en la hamaca de la cabaña abrimos una botella de vino y entre gotas de color cereza y sabor a nueces él fue acercando su cuerpo al mío, me besó. Un beso que despertó mis instintos y dio paso a una ráfaga de caricias suaves que poco a poco humedecían más mis anhelos. Con una mano tomó mi nuca y con la otra estrujó mis pechos, pasando las yemas de sus dedos por mis ya erectos pezones. Cada que los tocaba un estallido de chispas ardía en mi cerebro y él lo pudo notar cuando introdujo su dedo anular en mi vagina. Lo tomé del cabello, que para mi perdición es largo y sensual, y comencé a besarle el cuello. Su piel se erizaba como cáscara de durazno, aterciopelado y húmedo por el sudor de su excitación. A pequeñas mordidas fui disfrutando esos aromas que se levantaban de nuestro encuentro, una combinación de deseos y éxtasis que crecía más y más a cada momento.

El placer fue dando paso a una sesión de delicias gozosas y gemidos ahogados hasta que no pudimos más y coincidimos en que debía deslizar su firme pene por mis labios, bajando hasta llegar a mi vagina, en donde lo introdujo mientras me tomaba de las nalgas.
Estaba tan mojada que gotitas de líquido aperlado corrían entre nuestros muslos, y sobra decir cuál fue mi nivel de excitación cuando Andrés comenzó a emitir esos sonidos de placer que no pudo aguantarse, sedujeron mis oídos y me encantó verle así: en toda su expresión salvaje y sin tabúes. Nuestro ardiente encuentro fue subiendo cada vez más de temperatura, hasta que no pude más y mis río se agitó. Temblando entre gemidos que no podía controlar, exploté agonizando de placer entre sus piernas. Diez segundos después, sus aguas se unieron con las mías cuando su eyaculación anunció el extasiante orgasmo que lo poseía.
Nunca nadie supo de ese encuentro, solo ustedes mis queridos lectores podrán disfrutar imaginando las mieles de la pasión que ese día Andrés y yo vivimos a la sombra de la cabaña del bosque, nuestro único testigo… El día que decidimos dejarnos llevar entre susurros y suspiros por el vehemente deseo de coincidir una vez más.
¿Quieres más? Te recomendamos leer: Castigo. Un relato de Regina Favela