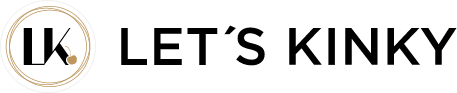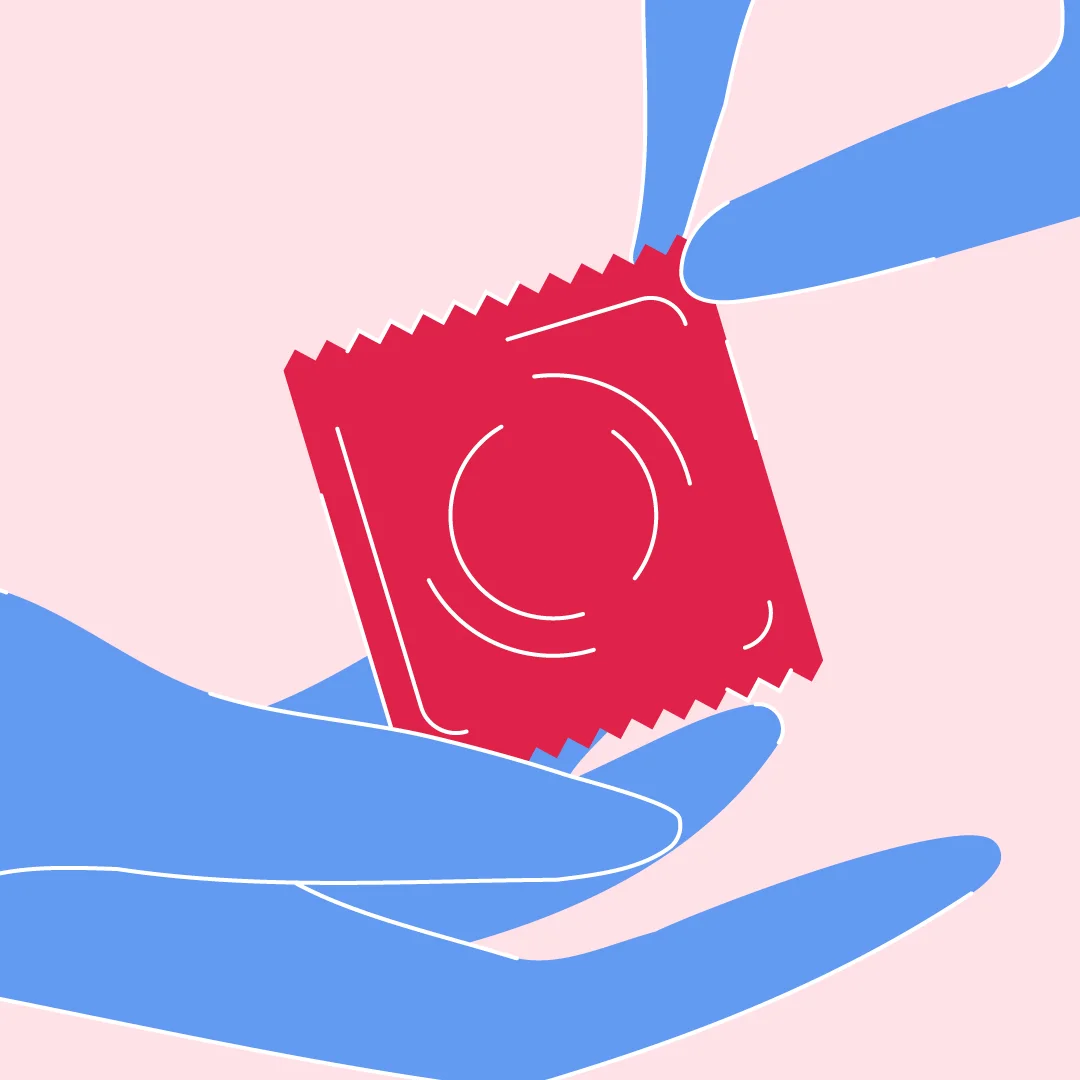ELEGÍA XIX: AL ACOSTARSE
(fragmento) de John Donne
Ven, ven, señora, mi fuerza se opone al descanso,
me esfuerzo intensamente hasta esforzarme.
El enemigo a menudo, teniendo
el enemigo a la vista, se cansa
de no luchar. Descíñete la faja,
resplandeciente como las esferas
celestes, pero puesta en torno
de un mundo más hermoso. Desabrocha
el peto rutilante que te pones
para que allí se detengan los ojos
de los ineptos. Desanúdate,
suelta los lazos que te atan, esas campanadas
me dicen con tonos armónicos: llegó la hora
de ir a acostarse. Sácate el corsé,
que me da envidia, por estar inmóvil
tan cerca tuyo. Revelan tus ropas
al ir cayendo un terreno hermosísimo,
como cuando las sombras se retiran
de una pradera en flor. Arroja lejos
esa guirnalda que te cubre y deja
tan sólo en tu cabeza la guirnalda
del pelo que sobre ella crece. Arroja
lejos también tus zapatos, penetra
así sin miedo en el templo sagrado
de nuestro amor, en esta blanda cama.
Permite entonces,
para que yo conozca, que aparezca
tu cuerpo libremente, como ante
una partera: despójate entonces
de todo el blanco lino que te cubre:
pues no hay aquí penitencia ninguna, inocencia
ninguna. Me desnudo yo primero
para enseñarte: qué falta te hace
entonces más cobertura que un hombre.
¡Dale sentido a tus sentidos!
Te recomendamos también: 3 poemas eróticos franceses de 1830