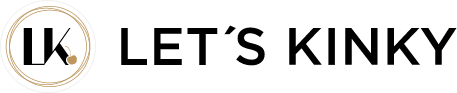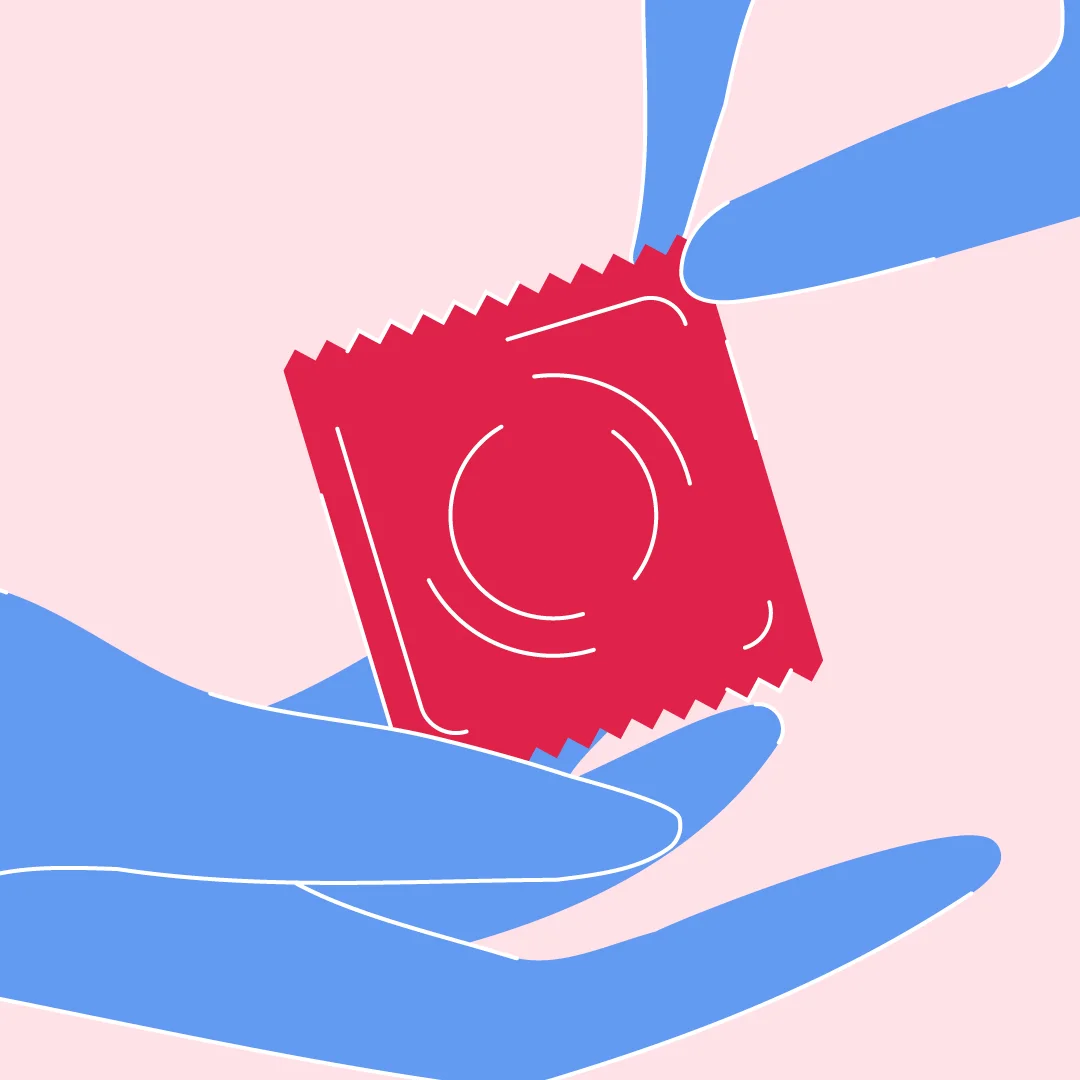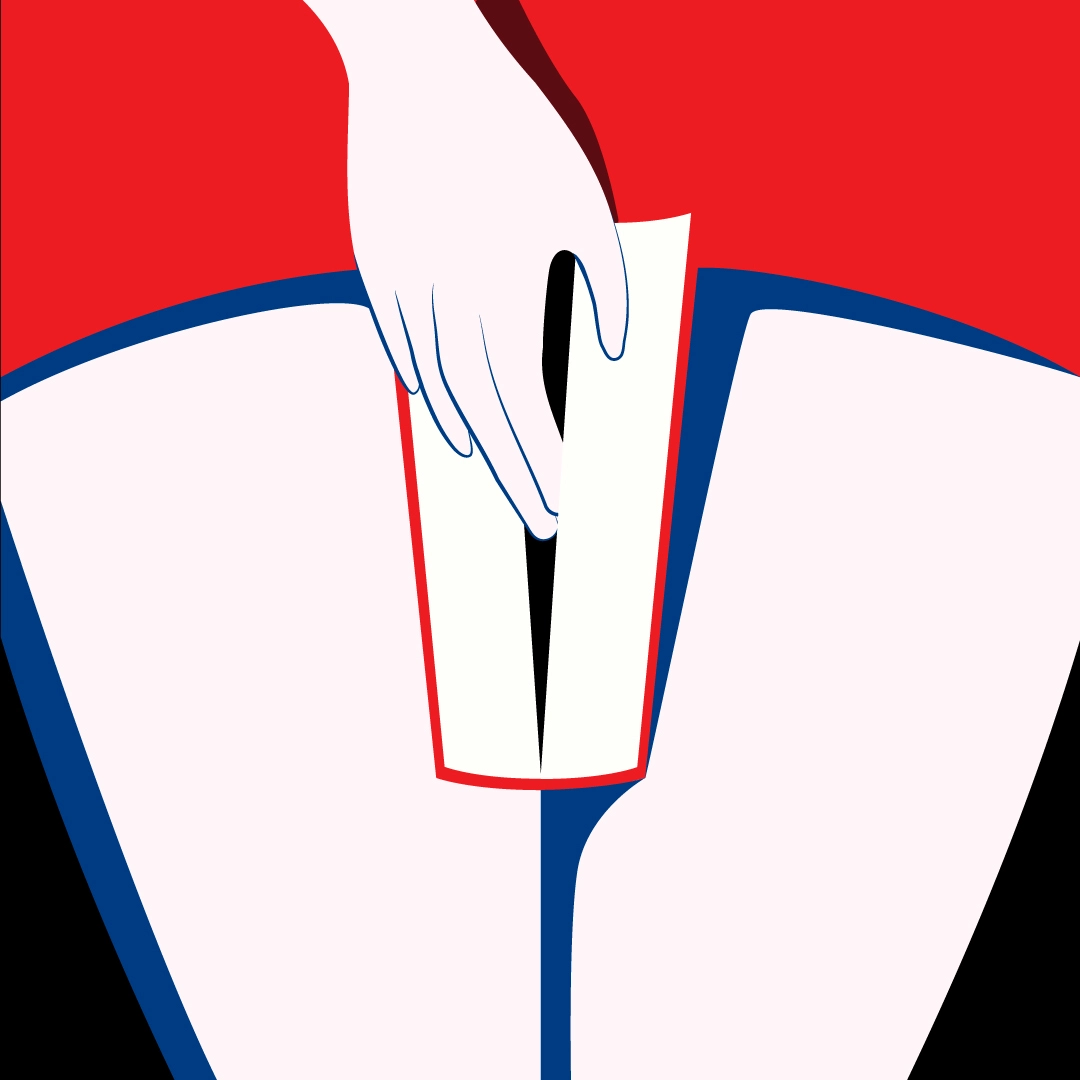Los Desposados de la Muerte de Porfirio Barba Jacob
Michael Farrel ardía con un ardor puro como la luz.
Sus manos enseñaban a amar los lirios
y sus sienes a desear el oro de las estrellas.
En sus ojos bullían trémulas luces oceánicas.
Sus formas eran el himno de castidad de la arcilla,
suave y fragante y musical.
Bajo sus bucles rubios, undosos y profusos,
parecían temblar las alas de un ángel.
Emiliano Atehortúa era muy sencillo
y traía una infantilidad inagotable.
Su adolescencia láctea, meliflua y floreal,
fluía por las escarpas de mi madurez
como fluye por el cielo la leche del alba.
Cuando le vi en el vano ejercicio de la vida
me pareció que me envolvía el rumor de una selva
y me inundó el corazón la virtud musical de las aguas.
Hay almas tan melódicas como si fueran ríos
o bosques en las orillas de los ríos.
Guillermo Valderrama era indolente y apasionado.
Como un licor de bajo precio,
la vida le produjo una embriaguez innoble.
Sus formas pregonaban el triunfo de una estirpe.
Había en su voz un glú-glú redentor
y su amante le llamó una vez
“el Príncipe de las hablas de agua”.

Leonel Robledo era muy tímido
bajo una apariencia llena de majestad.
En el recóndito espejo de su ternura
se le reflejaba la imagen de una mujer.
Toda su fuerza era para el ensueño y la evocación.
Le vi llorar una vez por males de ausencia
y me dije: hay una tempestad en una gota de rocío,
y, sin embargo, no se conmueven los luceros..
Stello Ialadaki era armonioso, rosáceo, azulino,
como los mares de Grecia, como las islas que ellos ciñen.
Efundía del mundo algo irreal, risueño, fantástico.
Se le veía como marchando de las playas de ensueño
que rozaron las quillas de Simbad el Marino,
hacia las vagas latitudes
por donde erró Sir John de Mandeville.
Cuando le conocí tuve antojo de releer la Odisea,
y por la noche soñé en el misterio de las espigas.
Juan Rafael Agudelo era fuerte. Su fuerza trascendía
como los roncos ecos del monte a los pinos.
Alma laboriosa, la soledad era su ambiente necesario.
Sus ilusiones fructificaban como una floresta
oculta por los tules del “todavía-no”.
Sus palabras revelaban la fuerza de la realidad,
y sus actos tenían la sencillez de un gajo de roble.
El deseo de Jaime Jaramillo Escobar

Hoy tengo deseo de encontrarte en la calle,
y que nos sentemos en un café a hablar largamente
de las cosas pequeñas de la vida,
a recordar de cuando tú fuiste soldado,
o de cuando yo era joven y salíamos a recorrer juntos
la ciudad, y en las afueras, sobre la yerba, nos echábamos
a mirar cómo el atardecer nos iba rodeando.
Entonces escuchábamos nuestra sangre cautelosamente
y nos estábamos callados.
Luego emprendíamos el regreso y tú te despedías siempre
en la misma esquina hasta el día siguiente,
con esa despreocupación que uno quisiera tener toda la vida,
pero que sólo se da en la juventud,
cuando se duerme tranquilo en cualquier parte sin un pan
entre el bolsillo,
y se tienen creencias y confianzas
así en el mundo como en uno mismo.
Y quiero además aún hablarte,
pues tú tienes dieciocho años y podríamos divertirnos esta
noche con cerveza y música,
y después yo seguir viviendo como si nada…
o asistir a la oficina y trabajar diez o doce horas,
mientras la Muerte me espera en el guardarropa para
ponerme mi abrigo negro a la salida,
yo buscando la puerta de emergencia,
la escalera de incendios que conduce al infierno,
todas las salidas custodiadas por desconocidos.
Pero hoy no podré encontrarte porque tú vives en otra ciudad.
Mientras la tarde transcurre
evocaré el muro en cuyo saliente nos sentábamos
a decir las últimas palabras cada noche
o cuando fuimos a un espectáculo de lucha libre y al salir
comprendí que te amaba,
y en fin, tantas otras cosas que suceden..
Podría interesarte: Sexo y censura