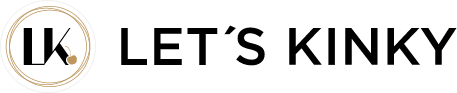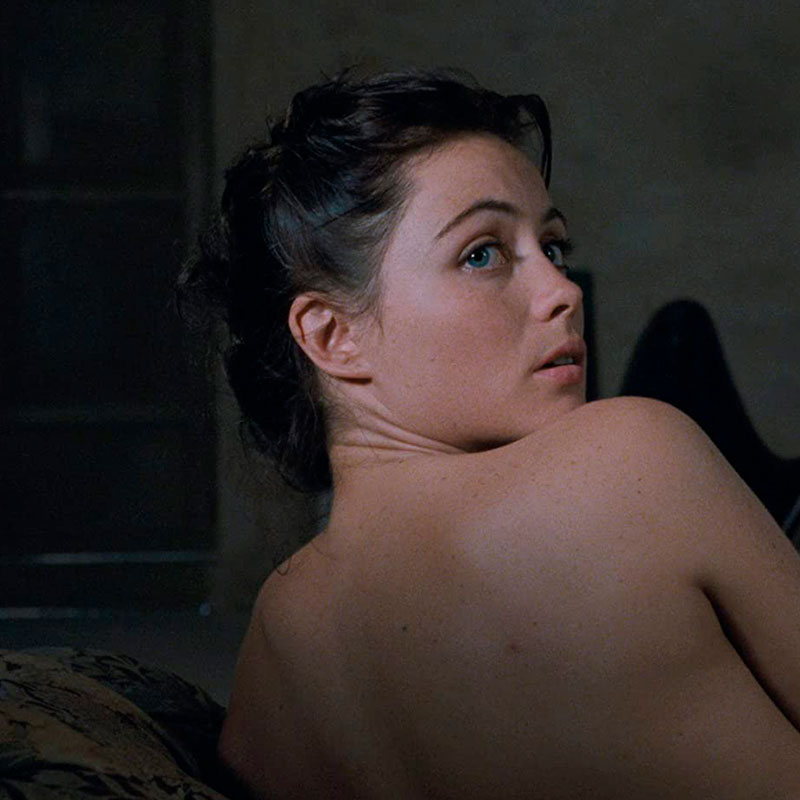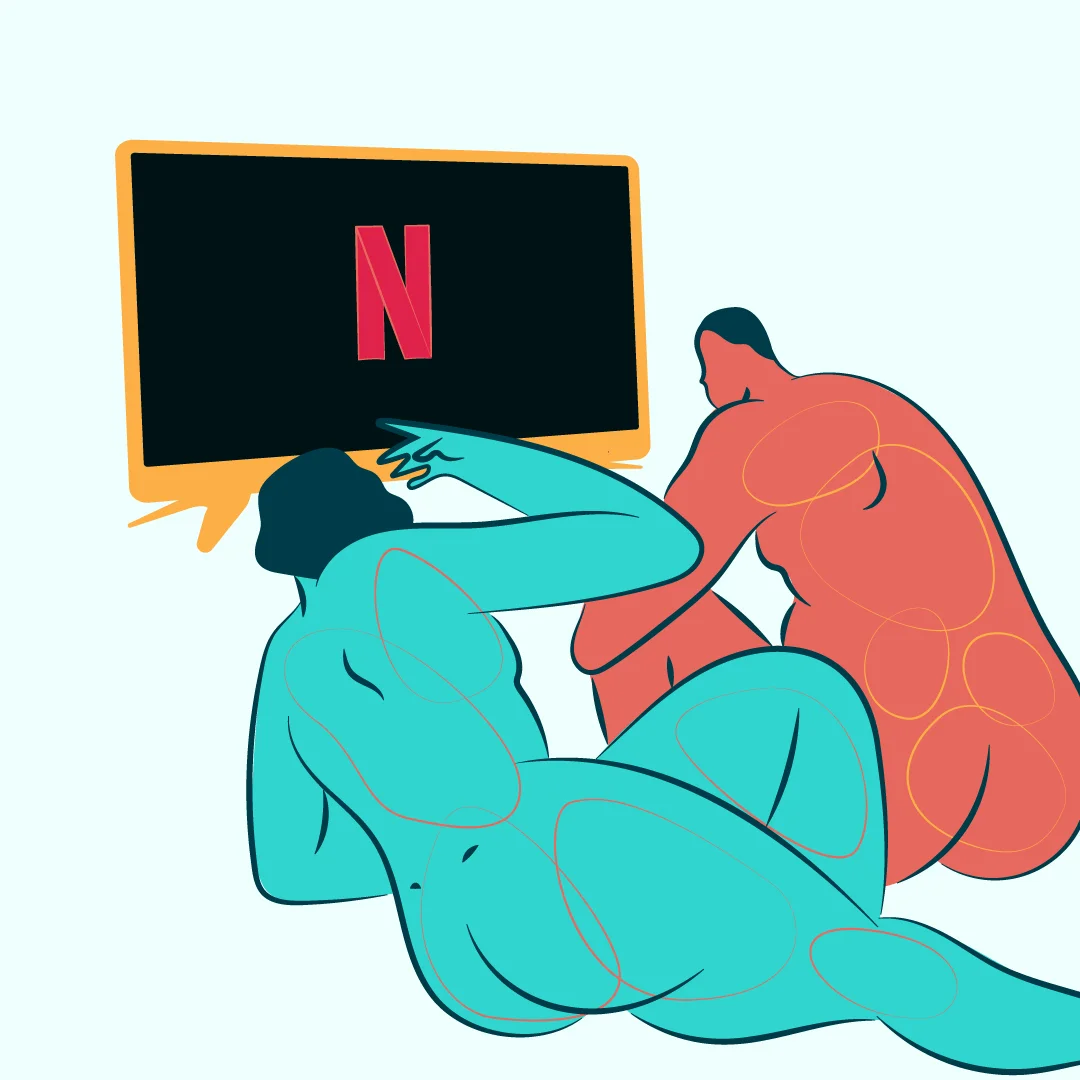Antes de cruzar, Enrique se detuvo. Miró a todos lados, a la luz roja del semáforo y aunque la calle estaba desierta se repitió que no caminaría hasta que apareciera el color verde. A lo lejos sonó el largo y agudo silbido de una ambulancia. Andrés siempre le decía que las ambulancias le daban miedo, que salían de todas partes, que uno no podía verlas porque nunca se sabía con certeza si estaban delante o detrás, en la calle por la que se camina o en otra.
La Luz roja le daba en la cara, pero no se movió. Sus pies rozaban un montón de arena. La calle estaba llena de agujeros, el asfalto removido; una llamita anaranjada advertía peligro. La semana pasada Enrique y Andrés habían caminado por esa zona, habían cruzado esta calle, se habían detenido en esta esquina. No estaba entonces este farol largo y delgado con un tubo azuloso clavado en lo alto, ni tampoco el menor indicio de que la glorieta iba a ser amputada simétricamente en rayas laterales a fin de aligerar el paso de los vehículos. La semana pasada habían descubierto asombrados que el café donde iban después de los conciertos ya no existía. Hace tres días, casi los atropella un coche salido de una calle igual a todas pero nunca antes vista.
Miró de nuevo y avanzó, evitando los agujeros, el asfalto fresco y pegajoso. Compro el periódico. Antes de abrirlo, ya sabía que la noticia había sido reemplazada por otra, más reciente.
De pronto, se encontró frente a la casa. Miró la ventana, un pequeño rectángulo contando tres de abajo arriba. Sólo entonces se sintió cansado. Dejó el periódico en el suelo y se sentó en el pequeño promontorio que, a manera de silla, interrumpía la redondez de una de las dos columnas del oscuro portón situado exactamente frente al edificio donde vivía Andrés. Eran las ocho y media. Lo supo porque, como si se tratara de un reflejo condicionado, las luces de la calle acababan de encenderse, porque el policía estaba ya paseándose a lo largo de la acera, porque aquella muchacha miraba a la esquina esperando apareciera el joven moreno, alto y con lentes, que llegaba todas las noches a las ocho y media en punto. Enrique tenía la boca llena de saliva espesa y amarga. Como un perro, pensó, como un perro que come cuando suena una campana.
Lo único indestructible en la ciudad era el edificio donde vivía Andrés. Todo lo demás, incluso muchas casas de este barrio tan tranquilo, alejado de las llamadas zonas residenciales, cambiaba, desaparecía. Trato de reconstruir el pequeño jardín de la esquina, ahora convertido en una gasolinera estrecha y luminosa, muy limpia; volvió a comprobar que la casa que tanto le gustaba, dos números a la derecha del edificio de Andrés, estaba llena de parches, de un horrible maquillaje de aceites y pinturas que ocultaba su aire viejo y saludable. Hasta el oscuro portón y las columnas redondas presentaban cambios que, sin duda, conducirían a su total desaparición.

Pero la casa de Andrés estaba ahí, con su reja entreabierta, oxidada y el gran patio cuadrangular. De ahí –le había contado Andrés- sale una escalera, hay unos andamios sostenidos la pared llena de agujeros. Si uno sube por esa escalera, escucha. Mañana, tarde, noche, un radio; no voces, sino un radio. Anuncios de pastas de dientes, boleros, anuncios de jabones, boleros. Y luego uno sube a otro piso. La puerta marcada con el número 3 sólo se abre de noche; durante el día, si uno pasa por la calle puede ver los ojos de una muchacha escondidos tras las persianas.
Ahora, al pensarlo, Enrique sabe que esa muchacha tiene miedo de la ciudad, miedo de salir y de quedarse encerrada; sabe que los edificios –los viejos y los nuevos- están construidos para aterrorizar a sus habitantes. Otro piso. Es esa ventana, el pequeño rectángulo oscuro, la cortina bajada. Enrique trata, nuevamente, de imaginar lo que hay detrás de la tela amarilla y de los cristales; de saber cómo es el cuarto de Andrés. Hay un escritorio, un clóset o, tal vez, un ropero muy grande. Hay una cama cubierta por una colcha con rayas, una colcha gruesa que todavía huele a Andrés. Muchos libros, el tocadiscos, algún retrato. Un reloj, claro, un enorme círculo fosforescente que todavía está dando la hora. Si Andrés hubiera aceptado el disco que una vez le ofreció de regalo, ahí estaría. Y también aquella máscara, la mejor de su colección, la que Andrés había mirado y acariciado largamente. “No, le dijo, ahora no la quiero, ahora no. Después”.
El joven moreno, alto y con lentes, ha llegado. Enrique lo ha visto avanzar por la calle y ha seguido la mirada de la muchacha, su carrera. Espera que se tomen de la mano, que se miren cara a cara, que se digan algo. Un espesor amargo le llena la boca. Cruza la pierna y espera sentir el hormigueo suave y agradable subiéndole desde los pies. Entonces, sabiendo que es imposible no hacerlo, empieza a silbar la señal.
“¿Te gusta?”, le había preguntado a Andrés, mirándolo, sonriendo, sintiendo su estremecimiento. Y Enrique había dicho que sí, que le gustaba como señal. De la fila de atrás, alguien protestaba porque no lo dejaban escuchar.
… continuará…
¡Dale sentido a tus sentidos!
Te podría gustar también: Microrrelatos eróticos I